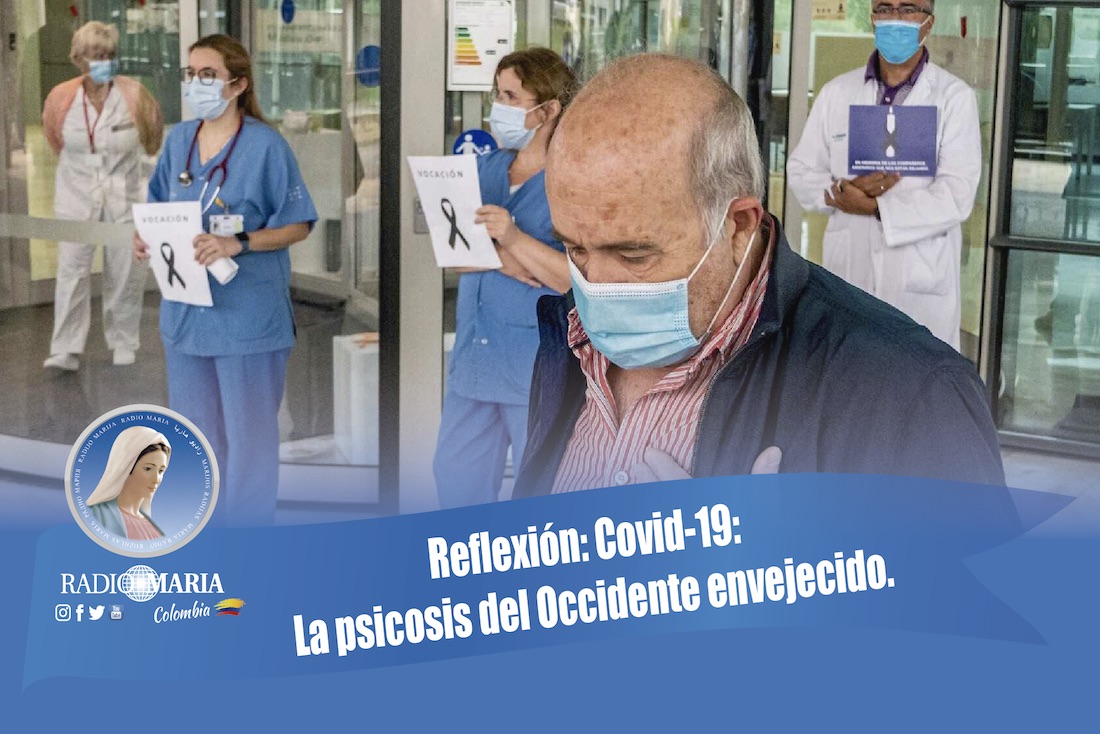Existe una psicosis pandémica que ya no se justifica por la emergencia sanitaria ya superada. Pero el miedo al futuro y la renuncia a vivir representan características de las sociedades gerontocráticas e infértiles en las que el impulso vital casi se ha detenido. El pánico al Covid se ha convertido en un síntoma y al mismo tiempo en un propulsor de su decadencia.
La “emergencia” del Covid ya no es sanitaria, sino en primer lugar política y en segundo lugar socio-psicológica. Y estos dos componentes contribuyen decisivamente a crear una tercera emergencia, que es la más grave de todas: la económica.
La alarma sanitaria en sentido estricto puede limitarse al período comprendido entre febrero y junio, y ha consistido en un repentino y muy elevado pico de mortalidad entre personas muy ancianas y con patologías relacionadas con la vejez, especialmente las que estaban hospitalizadas. Un pico que se concentró especialmente en los países occidentales con alta longevidad y bajas tasas de fecundidad, es decir, con una fuerte desproporción entre la población anciana y la joven, y en las áreas metropolitanas con una alta concentración de residentes.
A estas condiciones previas se añadió, alentado por el pánico del aumento inicial de casos graves, un enfoque ruinoso de la terapia con hospitalizaciones desordenadas, falta de aislamiento de los brotes y terapias que resultaron ser completamente erróneas pero que en su momento habían sido recomendadas por la OMS basándose en los informes que proporcionaba China.
En estos contextos se desencadenó el círculo vicioso de la letalidad y del miedo que condujo a las políticas de “encierro”, también copiadas del modelo chino, e implementadas con mayores restricciones precisamente en esos países pero con resultados nada alentadores, ya que en esos países la letalidad alcanzó, en esos meses, los niveles más altos del mundo, permaneciendo aún entre el 10 y el 15% de las muertes en relación con los casos, y a partir de 600 muertes por millón de habitantes.
Sin embargo, a partir de finales de la primavera, el auge de los casos graves y las muertes vinculadas a factores gerontológicos disminuyó rápidamente, y con él las tasas de mortalidad y letalidad. En el verano, con la tendencia que existe en todas partes a reducir las concentraciones de personas en interiores, también se produjo un fuerte descenso en el número de casos diagnosticados en los contextos en los que la pandemia se había cobrado el mayor número de víctimas.
En cambio, con el otoño, el número de casos diagnosticados ha vuelto a aumentar en toda Europa y en parte de Asia a un ritmo muy rápido: en el viejo continente el crecimiento ha aumentado también por una política de exámenes diagnósticos masivos que no se había aplicado anteriormente en absoluto. Sin embargo, la mortalidad y la letalidad se han mantenido muy bajas, sustancialmente iguales a las del resto del mundo, que nunca habían subido a los niveles mencionados anteriormente, o los habían superado a la baja.
En comparación con los casos estudiados, el porcentaje de muertes se ha situado ahora en un promedio de alrededor del 0,3-0,5%. La edad media de los infectados (sintomáticos y asintomáticos) ha disminuido considerablemente, y los casos más graves se tratan farmacológicamente con mucha más eficacia. Sin embargo, si las estimaciones de muchos epidemiólogos (recientemente Micheal Ryan, jefe de emergencias de OMS) son fiables (y no hay razón para creer lo contrario), según las cuales el número real de casos en todo el mundo sería incluso 20 veces mayor que el número oficialmente determinado (750 millones en lugar de 38), la letalidad durante todo el período de la pandemia debería “rebajarse” al 0,13%, y si nos limitamos al período comprendido entre junio y hoy el porcentaje caería aún más, muy por debajo de un caso por mil.
Evidentemente, el virus se está extendiendo cada vez más y de forma transversal, pero en una forma cada vez más inofensiva, adaptándose a los humanos. Y ya no existen ni siquiera en los países más afectados en la primavera las condiciones para que se produzcan nuevos brotes de casos y víctimas graves.
Por lo tanto, la emergencia sanitaria terminó de hecho hace meses. Entre los casos diagnosticados, alrededor del 95% son asintomáticos (portadores sanos) o presentan síntomas leves como los de un resfriado, y sólo el 4-5% necesitan más vigilancia y terapia, y los casos graves en todo el mundo son alrededor del 0,8% de los diagnosticados (a dividir por 20 si consideramos los datos del epidemiólogo de la Oms anteriormente citado).
No parecen ser números de una calamidad masiva, sino de enfermedades vinculadas fisiológicamente a la cotidianeidad de las sociedades industrializadas. El Covid sigue siendo hoy en día un virus que hay que vigilar, de modo que, cuando se añada a otros bacilos estacionales relacionados con la gripe que llegan al hemisferio norte, no produzca un colapso en las estructuras sanitarias. Y sigue estando justificada la necesidad de una vigilancia y protección activas de los grupos de población de edad avanzada y con múltiples patologías, lo que también justifica algunas precauciones sociales generales.
Pero, ciertamente, si observamos las cifras actuales, no podemos ver qué podría justificar el retorno de las restricciones generales de la vida social, relacional, económica, cultural, artística, escolar y universitaria basándose en el modelo de las restricciones aplicadas en la primavera -suponiendo que fuesen útiles o apropiadas en ese momento-.
Sin embargo, es precisamente en esa dirección en la que algunos estados se están moviendo una vez más, reaccionando al crecimiento de los casos identificados sin hacer la más mínima distinción entre cantidad y calidad, ni considerar la incidencia sustancialmente irrelevante de los casos más graves, por ahora ciertamente no mayor que la de las influencias estacionales: un estudio de la Universidad de Edimburgo estimó que en 2019 había alrededor de 850.000 muertes en todo el mundo debido a la gripe y las complicaciones respiratorias asociadas, una cifra muy cercana al millón de muertes registradas hasta ahora por el Covid. Y no es sorprendente que sean los gobiernos nacionales o locales de los países que han tenido la mayor incidencia de muertes en la primavera los que están apuntando a los encierros y a las restricciones.
¿Cómo se puede explicar racionalmente una dinámica así? Es como si esos países –entre los cuales Italia está en primera fila- ya no pudieran salir del clima de terror que se apoderó en su momento de ellos, a pesar de que la situación sanitaria sea ahora completamente diferente, provocando de este modo daños difícilmente recuperables.
Podemos responder diciendo que ahora se está produciendo una verdadera psicosis en esas sociedades que ha eliminado cualquier resto de sentido común. La psicosis que inició hace siete meses entre la clase política, incapaz de gestionar una situación que le había cogido por sorpresa, se extendió a la opinión pública mediante campañas mediáticas de martilleo alarmista. Después la opinión pública la devolvió de nuevo a la clase dirigente en forma de una demanda obsesiva de protección y seguridad, un apego espasmódico a la “vida desnuda” que también nos ha hecho olvidar las dificultades económicas y las limitaciones a la libertad impuestas por los cierres.
Por último, los gobiernos refuerzan aún más este círculo vicioso al producir una “narración” de la epidemia basada en el mensaje de que si las cosas mejoran es gracias a los gobernantes, mientras que si empeoran es por la irresponsabilidad de los ciudadanos que no respetan “las reglas” creando una polarización de la agresión social y de las acusaciones mutuas entre alarmistas y “negacionistas”.
Pero la psicosis pandémica, la tendencia de las sociedades mencionadas a encerrarse en sí mismas, su sintonía monocorde sobre el miedo al futuro, la renuncia a vivir y a pasar página, no son síntomas casuales. Por el contrario, representan características típicas de las sociedades ancianas, gerontocráticas e infértiles, en las que los jóvenes son pocos y están asustados. El impulso vital en estas sociedades se ha atenuado hasta casi detenerse. El pánico de Covid se ha convertido en un síntoma y al mismo tiempo en un propulsor de su decadencia.